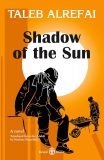Traducción de Francisco Rodríguez Sierra

Mientras nos preparábamos para el viaje metiste en tu maleta la biografía de Salvador Dalí y una antología de poemas de Lorca. «Este es mi alimento espiritual para nuestro viaje español», me dijiste. «¿De verdad te bastan?», te pregunté; y me respondiste: «Sí, me bastan porque ambos jugaron un papel fundamental en la actualización y renovación de la cultura española en prosa, poesía, cine, teatro y artes plásticas. Me traigo conmigo la biografía de Salvador Dalí porque no la he leído aún, pese a que la compré hace ya muchos años. En cuanto a Lorca, no me canso de leer sus poemas, y porque, como dijo Neruda, “cuando lo mataron en aquel olivar era ya un genio, universal y rural”; que era el “epítome de las edades y épocas de España”, con una producción arabo andalusí que iluminaba y emanaba como de un jazmín frondoso sobre los escenarios de España. Todo eso fue». Durante nuestra gira por Madrid y por las ciudades andaluzas no dejaste de leer a Lorca, y yo hice lo mismo. Cuando llegamos al hotel en Madrid encontramos a todos los huéspedes entretenidos viendo un partido entre el Real Madrid y el Barça. A nosotros, sin embargo, no nos interesaba. Dejamos nuestro equipaje en la habitación y salimos a contemplar los cuadros de Goya en el Museo del Prado.
—Ya, me acuerdo de aquello.
—No nos interesaban los cuadros de los demás. Nos pasamos dos horas delante de los lienzos de Goya, especialmente sus cuadros sobre los desastres de la guerra en su país. Nos atrajeron también aquellos dibujos negros que ejecutó después de que se quedara sordo y se acercara a la muerte. Dejamos el museo y me dijiste… ¿recuerdas lo que me dijiste?
—No…
—Qué raro. ¿Hasta ese punto es ya mala tu memoria?
—¿Qué te dije?
—Me dijiste: Goya es quien mejor ha dibujado el temor del ser humano ante horrores de un mundo de guerras y tragedias casi ininterrumpidas. Me recordaste un cuento de Hemingway que leímos juntos en la cafetería USW de Múnich, en el que se decía que nada puede ser más necesario al ser humano y los animales en el momento postrero de la agonía que la pluma de Goya. Y añadiste que Tolstoi era el escritor del siglo XIX que mejor había expresado el miedo a la muerte, no solamente respecto al hombre, como en La muerte de Iván Ilich, sino también respecto a los animales, en un cuento sobre la muerte de un caballo, y a los objetos, en otro cuento sobre la muerte de un árbol. Eso me maravilló, así que los anoté en el cuaderno azul que me regalaste en París.
En la tarde del día siguiente, después de hacernos unas fotos junto a la estatua de Don Quijote y su escudero Sancho Panza, fuimos al Café Gijón, la cafetería que tanto amaban Lorca y sus compañeros de la Generación del 27, esa generación que revolucionó la cultura española en prosa, poesía, cine y artes plásticas. Cenamos allí. Luego me leíste poemas de Lorca:
Amor de mis entrañas, viva muerte,
en vano espero tu palabra escrita
y pienso, con la flor que se marchita,
que si vivo sin mí quiero perderte.
El aire es inmortal. La piedra inerte
ni conoce la sombra ni la evita.
Corazón interior no necesita
la miel helada que la luna vierte.
Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas,
tigre y paloma, sobre tu cintura
en duelo de mordiscos y azucenas.
Llena pues de palabras mi locura
o déjame vivir en mi serena
noche del alma para siempre oscura.
En cierto momento se nos plantó delante un anciano de pelo blanco bien peinado y bigote cuidadosamente recortado, que vestía un traje azul oscuro sobre camisa azul clara y corbata a juego. Desde la primera mirada me pareció como poseído por una profunda y permanente tristeza. Tú te levantaste y lo abrazaste calurosamente; luego lo invitaste a sentarse con nosotros afirmándome, tras mencionar su nombre, que era uno de los poetas más grandes de Irak y que vivía en Madrid desde hacía más de diez años. Después de sentarse encendió un cigarrillo y se pidió un coñac. Durante las más de dos horas de reunión estuvo fumando Rothmans y bebiendo un coñac tras otro. Con amargura nos habló de sus muchos exilios. Había estado en Moscú durante los años del deshielo postestalinista, durante los cuales conoció a muchos intelectuales provenientes de todo el mundo, mantuvo una estrecha relación con el poeta turco Nâzim Hikmet, trasnochó cierta vez hasta las claras del día con Pablo Neruda y con un poeta yugoslavo llamado Izet Sarajlić. Estuvo también en El Cairo tras la guerra del Canal de Suez, y en Beirut en los días en los que la ciudad acogía a todos los opositores árabes huidos de las tiranías y del azote de la censura. Estuvo en Praga antes de que la ocuparan los tanques del Ejército Rojo. Pero ahora no sabía cómo iba a acabar su vida. Su esposa padecía una enfermedad incurable y podría morir en cualquier momento; su único hijo murió en la Guerra Irán – Irak, y su hija mayor había fallecido dos meses atrás de un ataque al corazón en San Diego, California, donde residía con su marido yemení. Su país estaba ahogado en conflictos y guerras y en conspiraciones internas y externas. Y él ya no sabía qué hacer con su vida a sus setenta y cinco años de edad. ¡Qué agotado y triste se le veía! Sentía cada día vacío como los combatientes que regresan de la guerra, como la soledad del enfermo en una noche de tos. El poeta muere en el destierro, se suicida o enloquece como Hölderling, y ello en un mundo árabe cuyos pueblos son aplastados y gimen bajo el látigo de la violencia y el terrorismo, con la memoria reventada sin poder ya distinguir entre pasado, presente y futuro, sin nada en su vida salvo palabrería, lemas vacuos, ensoñaciones y mentiras.
Este poeta ansiaba regresar a Bagdad para pasar allí los últimos años de su vida y ser enterrado junto a su abuelo, quien le había enseñado la sabiduría y la poesía y le llevaba cada viernes a los mausoleos de santones y sufíes animándole a leer sus biografías y a dejarse guiar por ellos. Pero ahora, había descartado ya toda esperanza de regresar a la Bagdad que había amado y a la que seguía amando más que a ninguna otra ciudad, porque era fuente de todos sus temores, heridas, escaseces, desgarros y preocupaciones. Era una madre estricta, pero todo eso no le impedía amarla. Madrid se había convertido para él en un infierno. Cada día temía morir aquí asfixiado por el asma que padecía desde hacía años. Por eso pensaba en trasladarse a Damasco, porque deseaba ser enterrado junto al Maestro Sublime Muhiyy al-Din Ibn Arabí. En efecto, eso era lo que deseaba. Hacía una semana que había escrito a la embajada siria en Madrid con este fin, pero aún no había obtenido respuesta. Y no sabía qué iba a hacer con su vida. Nada había más amargo y doloroso que perder la patria, sobre todo cuando uno sufría los achaques de la vejez y sus fatigas mentales y físicas. ¡Qué agotador y triste era todo! Los amantes y menesterosos expulsados de la patria lo habían coronado Rey de los Sueños y Poeta de la Diáspora y el Exilio. Pero, ¿qué significa todo eso? En cuanto comenzó a ser consciente del mundo que le rodeaba descubrió el sufrimiento de los pobres y los atormentados de la Tierra. Así sucedió cuando siendo niño vio una familia extranjera que vivía en los límites de una aldea no muy lejos de Bagdad, en una choza miserable amenazada por chacales y animales salvajes, temerosa de los asaltos de ladrones nocturnos. Cuando entró en el chamizo, que a él le pareció vacío, encontró a la madre sentada con el rostro pálido como medio muerta; tras ella dos chavales inmóviles por el miedo, con caras del color de las raídas ropas que vestían, y junto a ellos, un bebé dormido con signos de padecer una enfermedad mortal. De regreso a Bagdad en compañía de su padre una pregunta lo atormentaba: ¿Por qué Dios era cruel con sus criaturas? En otra ocasión, en aquella misma aldea, una vidente le leyó la mano a petición de su padre. Después de que escrutarle la palma largos minutos, pronosticó, con un extraño brillo en sus hermosos ojos de color negro azulado, que tendría ante él “largo tiempo para viajar y descubrir muchas ciudades”. Desde aquel momento le pareció que su destino sería un permanente vagar por el mundo. Y así fue. Antes incluso de cumplir veinte años comenzó a anhelar viajar lejos de su ciudad y de su familia, soñando con una vida mejor para su pueblo y su país. Por ello se acercó a los comunistas, quienes hacían propaganda entre la gente de un paraíso en la Tierra, inspirándose en libros y panfletos provenientes de Moscú que se distribuían clandestinamente en Bagdad y en el resto de ciudades iraquíes. Con esa influencia, se opuso al Pacto de Bagdad, que vinculaba el destino de su país a Gran Bretaña y a Estados Unidos y cuyo objetivo fundamental era impedir la expansión comunista en Oriente Medio. Cuando las autoridades lo descubrieron, fue despedido de su trabajo y se vio bajo la amenaza de ser detenido en cualquier momento. Su familia, partidaria del régimen monárquico, se enojó por su comportamiento y sus ideas y por haberla desobedecido. Cierta tarde su abuelo, adicto a leer los periódicos, le advirtió: «Querido hijo, escúchame, vas por el camino equivocado. Tu simpatía por los antimonárquicos es signo de que estás a punto de cometer un error. Por eso, te ruego que reflexiones antes de despeñarte». No contestó a su abuelo, sino que se fue al bar que frecuentaba con sus amigos poetas y escritores, todos ellos contrarios a la monarquía y al Pacto de Bagdad. Al final de la velada le propusieron huir clandestinamente a Damasco, y de ahí a Beirut. La huida fue fácil, ya que el control de las fronteras no era tan estricto en aquella época. Cuando cruzó la frontera iraquí sintió que el color del cielo cambiaba, e incluso el sabor del agua y del pan. En su cuaderno anotó: «El río inexpugnable no regresa… El río en su exilio arrasa la frontera». Durante aquel duro y largo viaje a través del desierto dialogaba de día y de noche con los poetas de Babel, de Ashur, de Taibah, de Bagdad y Damasco, en épocas de muerte, terror y magia negra; pero también con aquellos antiguos poetas errantes que se rebelaron contra sus tribus y vagaban por el desierto prefiriendo el aullido de los lobos a la voz humana. Más tarde escribiría un poema en el que diría: «Nazco en ciudades increadas, pero en la noche otoñal de las ciudades árabes, con el corazón quebrado, muero; soy enterrado en la Granada de mi amor y digo: No hay vencedor sino el amor, quemo mi poesía, y muero; sobre las aceras del exilio me levanto tras morir para nacer en ciudades increadas, y muero».
En Beirut, donde su nombre era ya conocido por haber publicado poemas y artículos en sus revistas y periódicos, vivió momentos hermosos en sus cafés, clubes y restaurantes en compañía de poetas y escritores que ya había anhelado conocer cuando estaba en Bagdad. Luego llegó aquel día en el que el sol de la mañana brilló sobre el Tigris con arreboles ardientes, como si anunciara un gran incendio que fuera a prender por todo el país. La gente de la ciudad aún bostezaba intentando librarse del pesado sueño veraniego cuando por la radio se oyeron himnos patrióticos como Ya se ven las lanzas y Mi patria. Más tarde, la voz de Umm Kulzúm se elevaría repitiendo “Bagdad, castillo de leones”. Pero en cierto momento su voz se mezcló con el silbido balas y el fragor cañones, el suelo tembló, las caras palidecieron de miedo y el ir y venir de la gente se detuvo. Cuando la radio anunció la caída de la monarquía y el establecimiento de una república, albórbolas y gritos de júbilo se elevaron por los balcones de las casas y la gente salió por miles a las calles y plazas para expresar su alegría y euforia por la Revolución Gloriosa. A medio día se difundieron noticias que afirmaban que el rey Faysal II había sido ejecutado a sus veintitrés años de edad en el Castillo de Rihab, y con él toda su familia; y que las masas indignadas habían linchado al primer ministro, a quien habían descubierto disfrazado de mujer por las calles de Bagdad. Él seguía desde Beirut las noticias de su país a cada momento, en un estado de máxima excitación y felicidad por lo que estaba aconteciendo en aquel día “glorioso”. Sin embargo, su monárquico abuelo, que sentía afecto paternal hacia aquel joven rey, no pudo soportar lo ocurrido. Cierto amanecer no consiguió levantarse del lecho para rezar, a mediodía su corazón le falló y abandonó este mundo, triste y amargado, sólo dos semanas después de que cayera la monarquía. Él lo lloró con desconsuelo, pero el dolor no mitigó su ardor revolucionario, convencido de que lo ocurrido abriría horizontes luminosos a su país y a su pueblo. Pero pocos meses después sus esperanzas se frustraron, sus sueños se quebraron y la barbarie se extendió por todo el país, convertido en un inmenso cuartel donde campaban a sus anchas militares violentos, ignorantes y corruptos. Aquel día “glorioso” se había convertido en un día negro que había hundido el país en un torbellino de violencia, caos y conflictos civiles. Ese torbellino sigue hoy azotando el país y sus gentes, envileciendo y pudriéndolo todo año tras año. Al cumplir los cuarenta años de edad se desengañó de tales ensoñaciones revolucionarias y acabó distanciándose totalmente de sus ideas anteriores y de todo lo que guardara relación con ellas, de modo que la poesía fuera refugio y patria para él, expatriado y moviéndose siempre entre diferentes lugares. La verdad es que su abuelo acertó y él se había extraviado por el camino errado durante casi quince años. Incluso en aquel momento el sentimiento de culpabilidad seguía atormentándolo por haber considerado el consejo de su abuelo desvaríos de un viejo senil incapaz ya de discernir la realidad. En ocasiones sentía que había sido cómplice de aquella matanza atroz del Palacio de El Rehab de la que fueron víctimas el joven rey y toda su familia. Aquella matanza fue el comienzo de otras matanzas terribles que a día de hoy siguen tiñendo la tierra de Mesopotamia con la sangre de sus hijos. Ahora solo llegan de Bagdad y de las demás ciudades árabes noticias de muerte y ruina. No sabe que pudo haberle pasado a Aysha, cierta muchacha con la que coincidió junto del mausoleo del sheij Muheyy al-Din Ibn Arabi en Damasco treinta años atrás. Su rostro bellísimo parecía una Luna que resplandeciera con luz arrebatadora, con ojos negros llenos de amor y esperanza. Cuando el padre de la muchacha se percató de que se la estaba comiendo con una mirada embelesada, sus ojos se le encendieron de ira y se le demudó la cara, así que él se apartó, sudando profusamente de vergüenza. Cuando regresó a su dormitorio en el hotel, una extraña fiebre lo abrasó toda la noche y no pudo dormir hasta el alba. Al medio día siguiente se despertó poseído por aquella muchacha a la que llamó Aysha. Le compuso poemas, que creyó que eran lo más hermoso que había escrito nunca. Ay, Aysha, Aysha, ¿dónde estarás, mi querida pequeña? ¡Cuánto te echo de menos y qué triste estoy porque no volveré a verte! Tu imagen no me ha abandonado en todos los exilios donde me han acogido y me han expulsado. El brillo de tus ojos negros atraviesa mis noches de oscuridad y mis días fríos, entonces recobro mi vitalidad y te escribo a ti, con la que no llegué a intercambiar una sola palabra. Quizás ni te percataste de mi presencia. A veces te veo en mis pesadillas, en las profundidades de ciudades de Oriente colgada de tus trenzas, mientras jeques de ralas barbas y caras cetrinas bailan de júbilo por lo que han hecho contigo. Y, ¿quién será? Su vida se le ha ido. Y en este real destierro nadie conoce a nadie. Todo el mundo está solo en este mundo convulso como un mar tormentoso. Todos los destierros están ocupados ya. Así que, ¿adónde podrá ir a morir un poeta que se ha salvado de la muerte?
Cuando salimos del Café Gijón aquel anciano poeta iraquí solo podía tenerse de pie con tu ayuda. Apoyándose en ti, lo acompañaste a la avenida a tomar un taxi que lo llevara a su casa. Tú te quedaste parado mirando al taxi mientras se alejaba. Luego me dijiste, con voz pesada de pena y dolor, que estabas seguro de que no volverías a verlo. Y en efecto, siete años después de aquel encuentro nos llegó la noticia de su fallecimiento en Damasco por una llamada de teléfono de uno de tus amigos de París. Cuando colgaste el auricular vi tus ojos humedecidos en lágrimas.
Laylat hadiqat al-shitaa’ [Noche del jardín de invierno] de Hassouna Mosbahi.
Publicado por Nuqush Arabiya, Túnez (2023). ISBN: 9789938077384.
Hassouna Mosbahi nació en 1950 en Kairuán, Túnez y es escritor, crítico literario y periodista independiente en la prensa alemana. A partir de 1985, vivió en Múnich durante veinte años, y en el 2000 ganó el Premio de Ficción de Múnich por la traducción al alemán de su novela Alucinación Tarshish [Halwasat Tarshish].
Ha publicado en árabe y alemán cuatro colecciones de cuentos, tres novelas, un libro de viajes y varios libros de ensayos. Su cuento Al-Suhufat (La tortuga), fue finalista para el Premio Caine de Escritura Africana en 2001.
A Tunisian Tale (AUC Press, 2011) es su primera novela traducida al inglés. En 2016 ganó el Premio Mohamed Zefzef de Ficción, otorgado por el Foro de Assilah, Marruecos.
Francisco M. Rodríguez Sierra Doctorado en Filología Árabe por la Universidad de Cádiz (2003), Francisco Manuel Rodríguez Sierra ha sido profesor en la Universidad de Cádiz (2004) y en la Facultad de Traducción de la Universidad de Granada (2006). Fue locutor y coordinador de la Emisión en Lengua Árabe de Radio Exterior de España (2007-2011). Desde 2011 es profesor de Lengua y Literatura Árabes en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. Su línea de investigación se centra en la novela árabe moderna y en los Estudios de Traducción. Ha publicado artículos en torno a las traducciones de El Quijote al árabe y la recepción de la obra cervantina en el mundo árabe. Es traductor jurado desde 2005. Asimismo, ha traducido al novelista libanés Rabie Jabir y al novelista marroquí Mubarak Rabie.



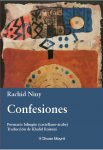










![At Rest in the Cherry Orchard [Descansando a los pies del cerezo] del escritor iraquí Azher Jirjees](https://revistabanipal.com/wp-content/uploads/2025/05/2025-05-03_08-46-08_515206-103x160.jpg)