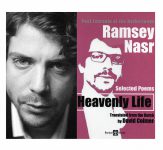Traducción de Francisco Rodríguez Sierra

EL AROMA DEL ABANDONO
Durante mucho tiempo creí que mi madre era una de las diez mujeres más hermosas del mundo, lo que aumentaba mi desconcierto ante el abismo que veía crecer cada día entre ella y mi padre y que ninguno de ellos consiguió reducir o restañar. Mamá siempre estaba elegante, como salida de una de esas revistas de moda que leía con regularidad. Cuando iba a un evento vespertino se ponía el vestido de muselina cuya tela había encargado a Anna comprar de Checoslovaquia, se adornaba con un collar de perlas de tres vueltas o la gargantilla de diamantes regalo de la pedida de mano, y se echaba siempre a los hombros el abrigo de piel marrón, que me maravillaba cómo se lo ajustaba para que no cayera cuando movía los brazos. Cuando mamá se ponía el pijama, yo contemplaba maravillada ese intervalo marmóreo entre el cuello y la parte alta de sus senos, deseando hundir mi cabeza en él y preguntándome qué oscuridades velaban a mi padre la visión de tan deslumbrante belleza. Cuando iba al trabajo, donde conocidos y amigos cercanos la tenían en mayor consideración que a los foráneos por su extrema seriedad, vestía abrigo de paño, calzado de invierno de caña alta, marrón o negro, se ponía anillos con piedras preciosas en índice y pulgar, y se acicalaba solo con crema Yardley y perfume de Chanel o Ungaro. Ella creía firmemente que no había sido creada para estar en este país, y por eso, en cuanto comenzaban las vacaciones estivales, viajábamos con mi abuelo a Estambul, en coche o en autobús, y de ahí a Bulgaria o Rumanía, mientras mi padre se quedaba con sus devaneos amorosos en el país después de habernos proporcionado dinero suficiente para el viaje.
Mi madre se empeñó en casarse con mi padre, y consiguió así obtener venganza y castigarnos a todos. Entre ella y mi tío Fares hubo una historia de amor discreta que todos intentaron ignorar, pero cuya mezcla tóxica se aupó a nuestras vidas pese a todos.
No coincidí con mi tío Fares ni una sola vez, e incluso las fotos que teníamos de él eran escasas. Era, según oí, como esos héroes de cuento a quienes ninguna mujer podía resistirse, por su bondad y buen trato y la afabilidad que se leía en su rostro. Las mujeres le iban al encuentro en las tiendas de recambios de maquinaria agrícola de su padre, mi abuelo paterno, cuyos asuntos dirigía, pero él no veía en su mundo a ninguna mujer. Si acaso Naywa, mi madre, fue la que consiguió asomarse a ese mundo. Al ser una prima materna con la que casi se había criado, era la más cercana a él desde la infancia, más aún que mi padre Ámir, su hermano pequeño. Mamá esperaba, tras terminar sus estudios en la Escuela de Profesoras de Alepo, unirse a mi tío en un matrimonio previsible; pero él, cada vez que sentía reducirse la distancia entre ambos, volvía a alejarse. ¡Ese rechazo la agotaba y la consumía! Mi abuela fue la única persona a quien él confesó que temía acercarse porque creía que su cuerpo no le respondería y que sus fuerzas se derrumbarían al primer intento. Viajó para tratarse con médicos de Alepo, Damasco y Beirut, y el veredicto fue que no padecía problema orgánico alguno. Karma le aconsejó que se fuera a alguno de los prostíbulos de Alepo y se acostara con una meretriz, para así ganar confianza en sus posibilidades, y que después de eso ya nada lo separaría de Naywa. Fares estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que removiera su hombría desarreglada. Se fue, en efecto, a un prostíbulo, escogió una mujer que supo cómo desatar su hombría, se casó con ella, se la llevó de viaje a Grecia y no volvió más.
Naywa, gravemente deshonrada, enloqueció y no pudo superar lo ocurrido pese a estar al cabo de la calle de los detalles de la enfermedad y del remedio. Ámer, mi padre, era la persona a tiro para el desquite, con un cierto aroma de amigo y enemigo, y el salvador que la rescataría de la crisis psicológica y del aprieto ante familiares y conocidos. Mi padre fue siempre el segundo en todo en lo que tocaba al tío Fares, pero ahora iba a tomarse compensación al hacerse con la herencia que su dueño no iba a conseguir disfrutar. Mi madre sabía íntimamente que habría dejado a Fares si hubiera persistido su impotencia, pero ella se regodeó con el papel de traicionada y culpó a mi abuela, al considerar que había echado a perder la vida de su única hija con un consejo alocado. La relación entre Naywa y Karma empeoró y derivó en un rencor silencioso y prohibido, mezclado con cierto aire de deshonra e insubordinación, ¡hasta llegó a decirle una vez que iba a quedar como experta en clubes nocturnos! Pero mi abuela hizo como si nada y no intentó preguntar a su hija por la fuente de tales informaciones o rebatirle lo que de ella oía. Mi madre no permaneció mucho más tiempo en la casa familiar y se casó con mi padre, quien parecía portar el aroma del amor irresistible, de su sangre y su memoria; pero no era así en absoluto. Más tarde se descubrió que mi padre tampoco disfrutaría de la herencia y que había recibido muchas críticas y reproches. Pero con esta unión de ambos todos callaron y quedaron a la espera de lo que fuera a suceder tras los muros de nuestra nueva casa. Yo vine nueve meses después a confirmar todo lo que necesitara confirmación. Mi madre me llamó Lamis. Luego todos los niñatos me gritarían por la calle: “¡Lamis, te metemos en un saco y te decimos mis mis!”.
La vida cotidiana no consiguió borrar esta herencia de intrincado odio mutuo, sino que la infló como la levadura a la harina. Al poco, mi padre dejó el dormitorio de mi madre para irse a la habitación contigua, con el argumento de que yo le molestaba por las noches con mi llanto, con lo que involuntariamente me vi implicada en el problema entre ambos. Mi padre amuebló su cuarto por entero y conectó allí el cable del teléfono tras desconectarlo de la primera habitación, y mi madre y yo acabamos durmiendo en la amplia cama doble. Y así estuvimos hasta el día de la definitiva separación.
Pasábamos los días con los dos intentando evitarse. Se hablaban lo imprescindible, con largas ausencias fuera de casa, gritos por asuntos mínimos como la colada, el tipo de comida o si había cosas fuera de lugar, y esporádicas visitas nocturnas entre las habitaciones. Yo pasé rápidamente de observador a juez, pues ya con ocho años proclamaba el fin de una pelea o que se llegaba a un arreglo. Yo lloraba a veces y me tiraba al suelo entre ambos, o amenazaba con abandonar la casa, y cuando me quedaba a solas pensaba que la única solución era que yo muriera y que compartieran el dolor por mi pérdida. Así, me imaginaba mi funeral y veía mi cuerpo portado a hombros en un ataúd y a ambos abrazados por el dolor. Veía comó encajaba mi muerte cada miembro de la familia y veía el arrepentimiento que haría que todos hicieran las paces. Y estaba dispuesta en efecto a que así fuera a cambio de traer la paz entre los dos.
Mi abuela estaba al tanto de los detalles de este conflicto y me fastidiaba cuando se metía con mi padre, pese a que a veces me resultara odioso y sintiera que librarme de él no hubiera sido una tragedia. Intentaba escabullirme en cuanto comenzaba a sacar el tema de la disputa entre mis padres. La dejaba hablando sola justificándome con cualquier cosa, como salir o volver a casa, ir a la cocina, ocuparme de los deberes escolares, o regar las plantas… También sentía lástima por mi madre al tiempo que la menospreciaba, y ello me atormentaba sobremanera y me hacía llorar en la cama cada noche, ¡incluso en épocas de tregua con mi padre! Pero cuando ella se alzaba en la batalla con las fuerzas renovadas, negándose a hablarle y a cumplir con sus obligaciones, entregada a un silencio majestuoso, yo volvía a sentir admiración por ella.
Cuando viajábamos en el Cadillac de mi padre a Alepo o a Damasco, los tres íbamos en silencio, oyendo un casete de Fayza Ahmad, de Warda o de Fayruz. Mi madre pensaba en mi padre y mi padre pensaba en otra mujer, y ambos me hacían algún comentario o me llamaban la atención hacia algo que pasaba por el camino. Mi madre decía: ¡Lulu, mira ese cordero pastando en el prado! Y mi padre me decía: Lulu, ese camión Mercedes está cargado de remolacha y va hacia una azucarera… Cuando hablaban entre ellos la conversación era normalmente intrascendente o para criticar a alguien cercano o lejano. Él se quejaba a ella del trabajo y de los pocos recursos, de la corrupción y los sobornos y de los impuestos que gravaban su maquinaria, de manera que mi madre asentía con la cabeza y refunfuñaba: eso, esta ciudad acabará abrasada por los actos de su propia gente y su corrupción moral —¡lanzándole así una puya! Mi madre a veces rescataba conversaciones previas con las que conseguía controlar sus sentimientos en ebullición. Contaba, por ejemplo, de una visita de mi abuelo y sus amigos a casa de Farid Al Atrash en El Cairo: se embarcaron desde el puerto de Lataquia al de Alejandría, y de ahí a El Cairo. Llegaron a su villa en los Jardines de Helwán. Llamaron a la puerta y les abrió una sirviente llamada Jadrá. Le pidieron que anunciara a Farid que eran parientes suyos de Raqqa, en Siria. Oyeron su voz desde el interior de la vivienda gritando: ¡Échalos, no tengo familiares en Raqqa!, así que ella los echó a escobazos. Mamá contaba de sus benditos días en casa de su padre; de cómo estudiaba, antes de que llegara la electricidad a las casas, con la luz de las farolas de la calle en mitad de la noche; describía la belleza de los pinos en el camino entre Timisoara y Bucarest, y luego callaba esperando las palabras que él no diría sobre la mujer con la que se acostaba en aquellos momentos. Mi madre intentó alguna vez la reconciliación, pero fracasó. Mi abuela le decía que era una estrecha y ¡que seguía ignorando cómo las mujeres se llevan a los hombres a la cama! Le decía que tenía que dejar de ponerse pijama y cambiarlo por un picardías: ¡que el pijama era como un cinturón de castidad! Mi madre por su parte sostenía una serie de teorías irrebatibles porque surgían de su experiencia personal. Tenía la convicción de que veía más allá que todos los demás porque lo hacía encaramada a hombros de una gigantesca frustración. «Ni niño con promesas, ni esposo con hechizos», afirmaba, de modo que mi abuela se veía impotente ante la aguda retórica de sus ejemplos. Afirmaba también: «Dios maldiga la vida de fingimiento», es decir, de engaño y resignación. Mamá era rocosa, ni se ablandaba ni se quebraba. Sobrevolaba sus propias frustraciones, y podía descubrir por el saludo o la mirada de una mujer cualquiera, dirigida a la ventana de casa al pasar por delante, si era amante de mi padre o no.
¡Ninguno de ellos pensó en guiar el barco fuera de ese oscuro desfiladero! Si mi madre se hubiera unido a otra familia, o si mi padre se hubiera casado con otra que no fuera la novia de su hermano, o si mi abuela se hubiera aliado con mi abuelo contra esta unión, no seríamos ahora todos protagonistas de esta triste historia.
Naywa acabó acudiendo a peinarse al Salón de Ahlám, a dos manzanas de distancia; y eso en contra de su costumbre, ya que solo entregaba su melena al peluquero Harút, al que acudía a Alepo más o menos una vez al mes. El salón consistía en una habitación en la casa familiar de una tal Ahlám. Mi madre desconocía que yo iba allí frecuentemente con nuestra vecina Efaf, quien iba a arreglarse las cejas y a depilarse la cara al hilo. Le empolvaban tanto la cara que acababa pareciendo la de un payaso. ¡Todos decían que la fama de las chicas que allí trabajaban era más que dudosa! Eso afirmaban la tía María y la tía Safiya, pero a mí me encantaba explorar tan sospechoso lugar. Cuando iba me daban la bienvenida y me mimaban, me pintaban las uñas y me hacían trenzas; y alguna igual me preguntaba por papá y mamá y ¡si dormían en una sola cama! La verdad es que la compañía era entretenida y siempre me decían que yo era hermosa y pizpireta. Cuando iba mi madre celebraban su llegada como si bajara de los cielos. Venían con café y cigarrillos y la trataban con exagerada deferencia. Ella también se reía y oía sus chismorreos sobre lo que pasaba en la ciudad. Mi madre pedía a Ahlám que le peinara la melena con un tocado concreto, que ella ejecutaba y la hacía muy hermosa. Luego mi madre entraba en la habitación de al lado, con la excusa de que deseaba rezar, y se encontraba con una habitación parecida a la alcoba de una novia, con perfumes caros y estuches lujosos de polvos de maquillaje y joyas, saltos de cama colgados en el perchero y el pijama de mi padre que se había perdido en la colada. Mi madre salía y proseguía con el peinado. Volvía a llevar a Ahlám a conversaciones inconexas, como la víctima maniobrando con el criminal. Regresaba a casa y cogía un libro con orgullo, sin decir nada a nadie. Días después reventaba histérica, le contaba a mi abuela todo lo que había visto y oído, y gritaba a mi padre amenazándole con quemarlo y echarlo: ¡Vete con tus putas! Él respondía que se iría, pero después regresaba para tranquilizarla.
Yo preguntaba a mi abuela: ¿Por qué vive la gente junta si no se ama? Y ella respondía: ¡Hay algo más duradero que el amor! Mi madre terciaba: Nada hay más duradero que el amor.
Luego transcurría un mes en silencio durante el cual mi madre se marchitaba. Yo me ponía de su lado y evitaba a mi padre, tratándolo con aversión. Le traía chismes del salón de belleza. Intentaba figurarme alguna manera para que pudiera vengarme por ella, pero no encontraba en mí más que mi llanto y mi deseo de permanecer con Abbud, mi amigo de la infancia, sin oír queja alguna sobre el tema. Yo volvía a ir con Efaf al Salón de Ahlám, donde me trataban con la misma amabilidad y me inventaba para ellas historias de amor y armonía entre mis padres, y acababa preguntándoles: ¿Sois putas?
Se reían a carcajadas y me decían que no.
Nuestra casa destilaba deseos reprimidos: deseos de gritar, de repudio, de muerte, de sexo. Derivaban a veces en violentos enfrentamientos y otras veces en agresiones que recaían sobre mi pequeño cuerpo cuando me interponía entre ambos. Mi madre me abrazaba y lloraba, de modo que yo estaba con ella con todo mi afecto; pero cuando me sentaba con mi padre, cuando me alzaba entre sus brazos para comprar juntos periódicos o chucherías del quiosco, yo lloraba, me aferraba a su cuello y le perdonaba todo.
Mi madre recibió una llamada y la oí decir: la casa de Ahlám. Luego se marchó en coche. ¿Por qué se fue en coche si el local estaba a dos manzanas? Mi madre era de las pocas mujeres en la ciudad que sabían conducir, ya que no había necesidad alguna porque el trayecto más lejano era de una hora a pie. Las calles estaban tranquilas, la gente dormitaba en el calor del mediodía después del trabajo y mi padre no había regresado aún a casa. Al volver mi madre por la tarde supo que él se encontraba en el hospital y que había sufrido un infarto. Ella estaba nerviosísima, pálida y triste, pero no parecía sentirlo por él. Le pregunté por qué no se quedaba. Yo temía por él, lloraba y le echaba de menos. Las visitas están prohibidas, me dijo. Yo sabía que todo el mundo pasaba la noche con sus enfermos en el único hospital de la ciudad. ¿Cómo podía ser que lo dejara solo? Allí la gente se sentaba en la acera, con el té, el café y la comida, y familias enteras con sus vecinos se quedaban hasta el amanecer a la espera del horario de visitas, y siempre había dentro al menos un acompañante. ¿Con quién se quedó mi padre?
Más tarde supe que mi madre lo había sacado de la alcoba de Ahlám, donde le había dado el infarto mientras yacía con esta. Lo llevó al hospital y afirmó a los médicos que había sido estando ellos dos juntos. El asunto quedó así tapado, hasta que la oí gritar a mi abuela a la cara y contarle la verdad. Mi madre no volvió a casa cuando mi padre se recuperó, y aquellos días podrían describirse como un infierno. Más de un año después mi padre se reunió con el tío Fares en Grecia. Me abrazó antes de partir y vi una nube de lágrimas en sus ojos. Me prometió regresar pronto, pero como la mayoría de las veces, no cumplió su promesa.
Mamá no permitió que la historia se conociera fuera de casa y acabara convertida en un chisme popular. Mostró un excepcional dominio de sí misma, difícil de ver en una mujer abandonada dos veces por dos hermanos. Pero su cuerpo se marchitaba y desprendía una fragancia especial. No volví a necesitar de una voz o una imagen para distinguir su presencia en sitio alguno, ya que llegué a reconocerla por su olor punzante, de modo que, si había pasado por la calle antes de mí o había ya entrado en el baño de casa o de casa de la abuela, sabía que ella había estado allí por el aroma acre que exudaba, muy parecido al de Anna, la madre de Abbud, en sus últimos días. Creo que era el olor del abandono, ese que la mujer produce cuando su hombre la cambia por otra. Llegué a conocer las mujeres abandonadas por el olor, y eso me apostaba con mis amigas Abir y Shadhá, analizando las relaciones personales de las mujeres del barrio con sus maridos; y siempre gané la apuesta. Acabaron confiando en mi perspicacia y en la fuerza de mi intuición y me convertí en asesora sentimental y entrenadora espiritual. Pero nada me importaba mientras mamá estuviera conmigo, firme y recia. Cada vez que dormía de más me preocupaba, daba vueltas en torno a su cama como una mosca que girara en un espacio cálido, e intentaba comprobar su respiración, vigilando si su pecho subía y bajaba. A veces le asía la mano para tomarle el pulso, pero ella la retiraba quejosa levantándome la voz: Déjame en paaaz… Entonces mi corazón se tranquilizaba y salía del dormitorio confiada, asegurándome a mí misma que ella era fuerte, porque comía bien, hacía deporte, no había ido jamás al médico ni se había quejado nunca de enfermedad alguna, y que permanecería conmigo tanto tiempo como nunca habría podido imaginar.
De mi padre quedaron unas pocas fotos y cartas, y un dinero que comenzó llegando regularmente pero que luego cesó. Decía en sus cartas que me enviaría un billete de avión para que pasara el verano con él en la playa de Salónica, pero eso no sucedió tampoco, y su viaje se convirtió en una ausencia que duró ocho años hasta que recibimos la noticia de su fallecimiento, poco antes de realizar mi examen de secundaria. A pesar de que para mí no era más que una imagen en dos dimensiones, me derrumbé. Cuando tras recibir la noticia salí la primera vez para realizar mi examen, sentí que caminaba por la calle desnuda y que todos observaban mi desnudez, y me encogí para proteger mi cuerpo. ¡Ese encogimiento dejó como huella en mí, hasta el día de hoy, una leve curvatura en mi espalda que me viene siempre que me entristezco! Mi madre calló aquel día y me rogó que durmiera en su regazo, con la excusa de apartar así de mí la preocupación por el examen, ¡pero ella estaba también triste! En aquel momento nos habíamos quedado realmente solas en este mundo. Mi padre había estado ya antes lejos, pero había estado también de algún modo presente, se le podía hacer volver en cualquier momento, conseguir su apoyo y sus reproches y vengarnos de él, y yo podía también amenazar a mi madre con irme con él. ¡Al morir vació mi cielo de ángeles y demonios!
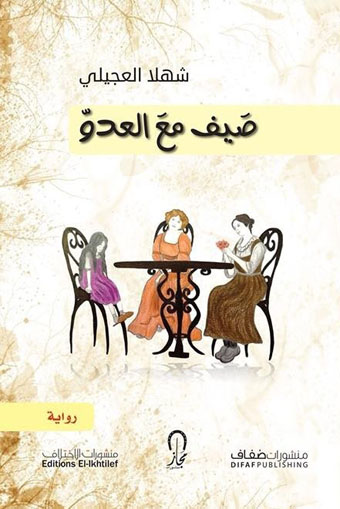
Shahla Ujayli es una escritora sirio-jordana nacida en 1976. Doctorada en Literatura Árabe Moderna por la Universidad de Alepo, enseña literatura árabe moderna en la Universidad Americana de Madaba, Jordania. Tiene en su haber cuatro novelas: El ojo de gato (‘Ayn al-hirr, 2009), que ganó el Premio Nacional de Literatura de Jordania (2009); Una alfombra persa (Sayad ‘ayami, 2012); Un sol cerca de nuestra casa (Shams qariba min baytna, 2015), que fue preseleccionada para la lista corta del Premio Internacional de Ficción Árabe en 2016 y traducida al inglés; Un verano con el enemigo (Sayf ma’a al-‘adu, 2018). Además tiene dos colecciones de cuentos cortos: La mashrabiya (2005) y La cama de la hija del rey (Sarir bint al-malik 2016), que ganó en 2017, en la categoría de Cuento Corto, el Premio Al-Multaqa otorgado por la Universidad Americana de Kuwait. Cuenta también con varios libros de crítica literaria que tratan de la novela árabe en general y de la siria en particular.
Francisco M. Rodríguez Sierra Doctorado en Filología Árabe por la Universidad de Cádiz (2003), Francisco Manuel Rodríguez Sierra ha sido profesor en la Universidad de Cádiz (2004) y en la Facultad de Traducción de la Universidad de Granada (2006). Fue locutor y coordinador de la Emisión en Lengua Árabe de Radio Exterior de España (2007-2011). Desde 2011 es profesor de Lengua y Literatura Árabes en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. Su línea de investigación se centra en la novela árabe moderna y en los Estudios de Traducción. Ha publicado artículos en torno a las traducciones de El Quijote al árabe y la recepción de la obra cervantina en el mundo árabe. Es traductor jurado desde 2005. Asimismo, ha traducido al novelista libanés Rabie Jabir y al novelista marroquí Mubarak Rabie.